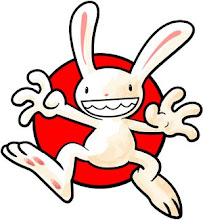En la época del secundario, tenía esa cualidad que tiene “el chavo del ocho” de seguir hablando, o haciendo cosas fuera de lugar, después de que todos los demás hubieran terminado.
Estudiaba en una escuela técnica, nocturna, de las que dos veces por semana cuentan con doble escolaridad; es decir, íbamos a teoría todos los días a la noche y dos veces por semana íbamos a “taller”, por la mañana o por la tarde.
No me acuerdo bien si fue en cuarto o quinto año que nos tocó hacer los dos turnos de taller en un mismo día (mañana y tarde). Pero sí recuerdo vivamente tal calvario: después de haberme acostado a las doce de la noche (como temprano), al día siguiente debía despertarme antes de las seis de la mañana, para llegar a Quilmes siete menos veinte y pasar todo el día en la escuela, y volver a casa, destruido, a la doce de la noche.
Toda esta introducción fue en poz de que imaginen el estado de agotamiento con que llegaba a las últimas clases vespertinas de ese largo día… por estar en ese estado, pasó lo que pasó...
Habrá que aclarar que habían algunas “estrategias” para “evitar la fatiga”: o se faltaba a la mañana, o a la tarde, o a la noche, u otras combinaciones de estas tres opciones, y se concurría a los cursos restantes, es decir, casi nunca se concurría a los tres turnos del mismo día. Sin embargo, extrañamente -sería por que me quedaban pocas faltas- ese día estaba en la escuela desde temprano...
Para colmo, a la noche, una de las últimas clases era la de un tal Sagio, a quien todos llamaban “pescado” por sus ojos extremadamente saltones. Personaje a quien pocos querían, o nadie -no me acuerdo por que-, lo cierto es que sus clases eran un embole, y que tenía mucha cara de pelotudo, nada que ver con la foto del post…
Justamente, lo que les paso a contar sucede durante la lentísima clase del pescado.
El aula estaba casi vacía y, como dije, la clase no estaba muy entretenida que digamos. Yo, en estado de “semi-sopor”, me puse a dibujar una especie de curva sobre el pupitre, sin saber bien a lo que iba a llegar.
Poco a poco, el dibujo empezaba a tomar forma. Habrá que preguntarle a algún psicólogo por que mi inconsciente me llevó a dibujar un anzuelo...pero no viene al caso...la cuestión es que ahí estaba, estaba perfecto el anzuelo… y no se me ocurre mejor idea que escribir, debajo del anzuelo, la frase: “Te vamos a enganchar, Sagio”.

Grande fue mi sorpresa cuando escucho, como salida de ultratumba, la voz del profesor diciendo “¿vos y cuantos mas me van a enganchar?”. Yo, por lo dormido que estaba, no me di cuenta de que “pescado” había estado todo el tiempo al la do mío, presenciando el proceso creativo. Me quería matar, revisé mis bolsillos para ver si encontraba algo así como el anillo de Saurón o cualquier otra cosa que me pudiera hacer desaparecer por arte de magia, pero fue en vano. Por los nervios no me acuerdo que dijo o hizo el profesor, solo recuerdo las risotadas de uno de mis compañeros (ya conocen a Ganzo) que llegaban desde el patio de abajo; se había ido corriendo para poder reír y revolcarse en el suelo con mayor libertad.
Para terminar de embarrarme, mis compañeros tomaron el feo hábito de dibujar un pescado gigante en el pizarrón todos los días que teníamos clase con este profesor, y lo firmaban con mi nombre: el tipo entraba al aula, veía un pescado grande como todo el pizarrón, y decía: “Muy bien Marini, Muy bien...”
Pensé que no aprobaba nunca más su materia. Pero solo me la llevé a diciembre. Tuve suerte: en diciembre el pescado se enfermó, y nos tomó el recuperatorio otro profesor; si no, todavía la estaría tratando de dar.
Todo quedó en un “parte de amonestaciones” por dañar el mobiliario escolar (la historia data de la época en que existían las amonestaciones).
Fin